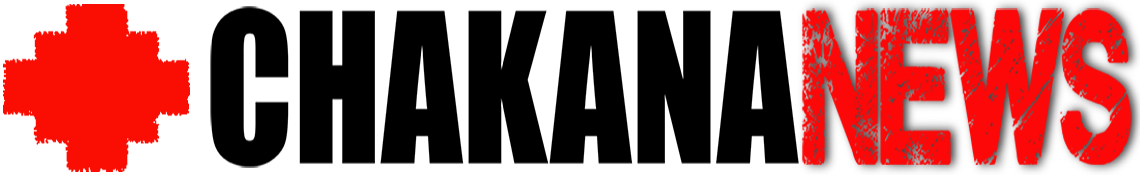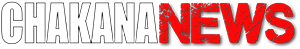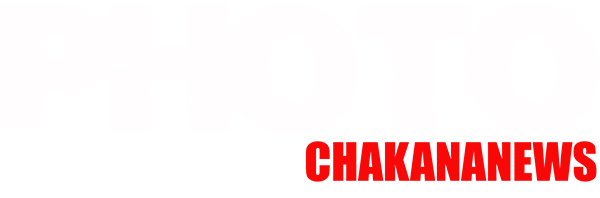… Vinicius sacudió el terreno, avivó a los zombis y cruzó el puente a ritmo de goles. Con la suerte de los elegidos, contó uno, dos y tres, cerró los ojos y su disparo en el 82 terminó al fondo de la red (previo rebote en un defensa rival). Corrió a abrazar a Solari, con esa sonrisa incontrolable que solo tienen los púber…

Fotografía Patricio Realpe/ChakanaNews

Fotografía Patricio Realpe/ChakanaNews
Entre la indiferencia, el enojo moderado y algunos gritos dirigidos al palco, Solari se estrenaba en el Santiago Bernabéu, ese campo que un día provocó el miedo escénico de los rivales y que hoy parece incitarlo más en algunos de los jugadores de la casa. Con Nietzsche como libreto, el argentino se presentó con una alineación sin grandes novedades, más allá de las forzosas por lesiones en defensa, probablemente intentando no romper con los pesos pesados del vestuario. Al menos, de inicio.
Enfrente un equipo serio, ordenado y con un juego coral. Con el presupuesto más bajo de toda la Primera División y a base de oficio, el Real Valladolid se ha convertido en una de las revelaciones de la temporada. Casi sin hacer ruido, Sergio González, su entrenador, parece haber hecho de la sobriedad castellana su mejor estrategia. Para añadirle alicientes a la tarde, la visita de los pucelanos significaba el retorno al Bernabéu de una de las leyendas del madridismo, Ronaldo (el brasileño), ahora propietario del club blanquivioleta. El otro Ronaldo, mientras tanto, celebraba en Italia el mejor arranque liguero en la historia de la Juventus.
Así arrancó el partido. El Madrid controlaba el juego, pero pronto se vio aquejado por esa degradación del tiki al gili-taka que caracterizó la era Lopetegui y que también fue seña de identidad de la Selección española en Rusia. Toque y toque, sin juego vertical, con jugadores merodeando en el medio del campo y estáticos en ataque. Al equipo le faltaba chispa, capacidad de sorprender y sobre todo vida. Los “cojones” que Solari reivindicó para conquistar Melilla parecían haberse agotado. El Madrid era un equipo con demasiados zombis, y el Bernabéu celebraba su particular Halloween.
Durante la primera parte, los únicos síntomas de contacto con el mundo de los vivos llegaron por las bandas, sin duda el gran aporte de Solari. Su pasado como extremo zurdo se refleja en un entrenador con gusto por hincar el diente a los costados, abrir el campo, buscar profundidad y encontrar espacios. Reguilón y Odriozola, ambos marginados por Lopetegui, fueron lo mejor del equipo. El primero por la izquierda, el segundo por la derecha, recorrieron incansablemente la banda, aportando frescura, ganas y esa hambre que tanto gusta en el Bernabéu.
Al descanso el equipo se fue al vestuario entre pitos. Si la primera parte había dejado enrarecido el ambiente, la segunda parecía invocar a Nietzsche y el eterno retorno de lo que ha sido el Madrid esta temporada: un equipo impotente. Por más que Solari puso el spotlight en Bale, el llamado a ser superhombre vagó una vez más por el campo como un ánima atormentada. Dos largueros del Valladolid, una buena parada de Courtois y la sensación de que el visitante se hacía con las hechuras del partido, vaticinaban lo peor. Melilla parecía un espejismo y el Madrid no era capaz de cruzar a tiempo el puente que separa a los muertos de los vivos.
Solari movió ficha. Primero retiró a Casemiro por Isco, una declaración de intenciones con la que recuperó el dibujo táctico que caracterizó a su Castilla (4-2-3-1); después metió a Lucas por un indolente Asensio, a quien se le empiezan a agotar el crédito; y, por último, llegó el cambio que alteró el rumbo del partido y, quién sabe, si la suerte de Solari -para el tiempo que le quede- y del Madrid hasta final de temporada (y recién comenzamos noviembre): Vinicius por un Bale a quien ni la sonora pitada del Bernabéu pareció devolverle atisbo alguno de constante vital. El enigma sobre el galés alcanza ya unas proporciones similares a las del Arca Perdida.

Fotografía Patricio Realpe/ChakanaNews

Fotografía Patricio Realpe/ChakanaNews
Como si fuese Coco, el protagonista de la película animada de Pixar, con su alegría y desparpajo, Vinicius sacudió el terreno, avivó a los zombis y cruzó el puente a ritmo de goles. Con la suerte de los elegidos, contó uno, dos y tres, cerró los ojos y su disparo en el 82 terminó al fondo de la red (previo rebote en un defensa rival). Corrió a abrazar a Solari, con esa sonrisa incontrolable que solo tienen los púber, imagen que contrastaba con la que había sucedido minutos antes, cuando Bale se retiró con gesto mustio, volviendo la cara al entrenador, al que dejó con la mano en el aire.
Para entonces, el brasileño llevaba diez minutos en el campo y el equipo se había contagiado de su espontaneidad. Isco regaló un par de controles mágicos y Benzemá, que desespera al Bernabéu pero al que, a diferencia de Bale, se le perdona la melancolía por sus destellos extraterrestres, se inventó tres regates imposibles. Suficiente para que el público se viniese arriba, se produjese una especie de catarsis colectiva y aflorase un júbilo un tanto surrealista, propio de cuando se canaliza una tensión latente, en este caso la que se había masticado durante todo el partido. Con muy poco, jugadores y afición se mostraron mutuamente que echan de menos la sensación de sonreír, y encontraron en los brackets de Vinicius la excusa perfecta para volverlo a hacer.
Ese empuje terminó con un penalti sobre Benzema, que lanzó Ramos (a pesar de que el público coreó el nombre de Vinicius para tirarlo). El capitán, más de estoicos que de Nietzsche, fue centro de ira de la afición durante buena parte del juego. Con sangre fría y a lo Panenka remató el dos a cero final, agarrándose el escudo con rabia. Con el gol se lograba cierta reconciliación, al menos provisional, como el cargo que ocupa Solari, quien en su primer partido en el Bernabéu veni, vidi y Vinicius.

Fotografía Patricio Realpe/ChakanaNews

Periodista y Doctor en Ciencia Política, es profesor en la Universidad Complutense de Madrid. Apasionado del juego en equipo y el pase entre líneas, mira, escucha y tuitea @jorgeresina